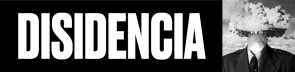Una de las trampas en las que ha caído el liberalismo estadounidense, en particular su facción conocida como progresista –el ala más extrema del Partido Demócrata, con cabecillas como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y la joven Alexandria Ocasio-Cortez–, es la creencia un tanto autocomplaciente de que, pasada la crisis financiera de 2008, la causa principal de la decadencia actual es Donald Trump, es decir, que su demagogia es un fenómeno insólito, que además se habría extinguido de haber ganado Hillary Clinton. En suma, una circunstancia pasajera. La cerrazón animó al propio Obama, en el único discurso en que ha mencionado explícitamente a Trump, a pedir que no confundieran las cosas: Trump es el síntoma, dijo, no la causa; lo cual tampoco significa, como han concedido algunos liberales en un timorato mea culpa, que el liberalismo sea responsable o, peor aún, culpable de Trump, pero sí que él es, en el mejor de los casos, un agitador de un sentimentalismo profundo con orígenes remotos.
Además del buen periodismo y la academia, aquello me lo sugirió el pintor Jon McNaughton, cuya obra empezó a conocerse más o menos alrededor del movimiento político del Tea Party en 2009, ese grupúsculo ultraconservador, evangélico y nativista dentro del Partido Republicano que reaccionó a las políticas progresistas de Obama y que fue la apoteosis de un largo sentimiento de desplazamiento cultural. Las pinturas de McNaughton de aquellos años retratan a un Estados Unidos en plena decadencia: los hombres –siempre blancos– han perdido su trabajo gracias al socialismo de Obama y a la retórica de la identidad que favorece a las minorías usurpadoras; los políticos en Washington han olvidado al common man y pisoteado los valores y documentos fundacionales. La nostalgia es abrumadora: no se pretende un modesto regreso a –digamos– la bonanza de la posguerra –donde yace en realidad esa vida que el trabajador manufacturero desposeído extraña–, sino incluso al inicio de la república: a 1776. ¡Dónde están nuestros padres fundadores: Washington, Jefferson, Hamilton, Adams!, parece exclamar la ya famosa pintura The forgotten man, cuyo dueño es, a propósito, el extravagante vocero de Fox News disfrazado de periodista Sean Hannity (uno de los mayores adeptos de Trump y quizá quien más ha popularizado a McNaughton).
Trump es el agitador de un sentimentalismo profundo con orígenes remotos.
Se entrevé, desde entonces, el anhelo de un redentor: no un outsider de la política, sino el propio Cristo. En la pintura One nation under God, por ejemplo, un Jesús anglosajón, rodeado de esos padres fundadores y algunos republicanos notables –Lincoln, Teddy Roosevelt, Reagan–, les recuerda a los mortales contemporáneos la esencia de la república: la Constitución. Como si el gobierno demócrata de Obama la violara asiduamente; o peor: como si esta fuera cristiana, acaso una de las fantasías más comunes del evangelismo estadounidense. El secularismo, sugiere McNaughton, no es fundacional sino una perversión reciente. En la pintura Separation of Church and State son los senadores modernos los que expulsan a Jesús de la Cámara Alta, traicionando el lema oficial, In God we trust, inscrito en los muros del recinto. Jesús, iluminado, se retira del podio, dejando la salvación a la suerte de los soberbios políticos. El reclamo es doble: a los políticos tradicionales, por abandonar las raíces cristianas y, al tiempo, por la urgencia de un redentor.
Ese es Trump. Imposible que McNaughton lo imaginara desde 2009. Sin embargo, representó de inmediato su triunfo como la recuperación –al menos en ciernes– de la patria. En la reciente pintura Teach a man to fish, el ya presidente Trump enseña a poner el anzuelo en la caña a un joven a quien las ideas socialistas han vuelto inútil: apología libertaria del self-made man de Ayn Rand que prescinde del gobierno y sus programas sociales y a quien no hace falta darle el pescado sino enseñarle a pescar. En otra, Crossing the swamp, Trump dirige con su candil una pequeña embarcación a través de los sombríos pantanos que hunden a Washington: metáfora de la corrupción y suciedad que en su campaña prometió “drenar” (drain the swamp). O también –bajo el sugerente título Make America safe– aparece cerrando con una llave la clásica cerca que rodea las casas suburbanas de Estados Unidos, aclamación inequívoca del muro fronterizo. Porque, aunque las obras tienen un estilo realista, bucólico y pastoril –lo cual las hace bastante obvias–, siempre llevan títulos que no dejan lugar a dudas ni interpretaciones. Su intención no es la reflexión sino el decreto.
Así, aunque McNaughton tiene pinturas previas y posteriores a Trump, la sustancia es la misma. Y en ese sentido el presidente no es la inspiración original, sino su actual objeto, lo cual demuestra la acertadísima lectura que hizo del momento: había ya un sentimentalismo ávido de catarsis política. De hecho, como apuntó la periodista Alissa Wilkinson de Vox,1* los temas, atmósferas, personajes y narrativas de estas obras no se podrían describir mejor que con el lema de su propia campaña: Make America great again (“Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”), pues es justo eso lo que añoraban antes de Trump y lo que, sugieren, se está consumando ahora.
Ahora bien, las pinturas previas a Trump le imploraban un salvador al futuro, pero debía ser uno que, paradójicamente, recuperara el glorioso pasado, lo cual no solo niega a Trump como mera circunstancia efímera y reciente, sino que sitúa a los fantasmas que lo animaron –aquellos que reclamaban ser reivindicados– en un pasado lejano. Como es sabido, la manía de “Hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo” no es nueva: también fue el lema de la victoriosa campaña de Ronald Reagan (con una ligera variante: Let’s make America great again), uno de cuyos máximos estrategas fue, ni más ni menos, el principal mercadólogo político de Trump: el estrambótico Roger Stone, también estratega de Nixon. En una conjetura, aquellos fantasmas no solo ya existían, sino que la campaña de Trump se confeccionó en buena medida en función de ellos.
Y por eso el estilo de McNaughton es quizá el mayor delator de que Trump no es una circunstancia pasajera. Esa textura campestre e idílica tiene al menos desde 1930 expresando los sentimientos más nacionalistas y nativistas. Es el estilo que –con o sin Trump, antes o después de él– uno encuentra a menudo en cualquier country house de la típica familia blanca estadounidense, el que decora las paredes de quienes acogieron de manera fatídica a Trump como redentor anhelado. No es fortuito que el arte de McNaughton tenga tan poco que ver con el verdadero Trump, ese amafiado tiburón neoyorquino de bienes raíces y penthouses de oro, heredero de una gran fortuna, casado con una modelo eslovena, en fin, tan opuesto a su votante promedio. ~
1* Alissa Wilkinson, “To Trump fans, #maga is more than a slogan. It’s an aesthetic”, Vox, 9 de agosto de 2018.
*Este artículo se publicó el 1 de noviembre en la revista Letras Libres: Liga