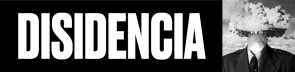Tener hijos en México
¿Quién querría traer a un niño a esta trama?
A menudo evoco la escena de El Padrino II donde Kate le confiesa a Michael que decidió abortar a un varón porque se rehusaba a traer a otro de sus hijos a este mundo, “a esa trama siciliana que lleva dos mil años”. ¿Quién, así, querría traer a un niño aquí, a esta trama mexicana? Thomas Paine escribió en Los derechos del hombre que una persona no es propietaria de otra, ni una generación de la siguiente. Si las generaciones actuales ya le hemos quitado mucho a las venideras, ¿para qué engendrar más?
Los que ya llegaron se enfrentan a un lugar en ocasiones terrible. No nos acabábamos de recuperar del asesinato de Fátima Cecilia, una niña de siete años, cuando unos días después la madre de Karol Nahomi Tobías, de seis meses, abandonó su cuerpo en un terreno baldío, luego de que muriera por broncoaspiración. Mi timeline de Twitter es una galería perpetua de alertas ámber de niños desaparecidos, robados o con esa atroz actualización roja de letras muertas: encontrado sin vida. Algunas siguen circulando después de años, como fantasmas en un carrusel. Si las probabilidades de encontrarlos vivos son más altas en las primeras 72 horas, quienes vivimos aquí sabemos que los niños que llevan años perdidos seguramente tuvieron un final aciago.
Si fueran casos aislados, no obstante el horror, habría algún sosiego. En las horas posteriores a las noticias de Fátima vi la miniserie Gregory, sobre uno de los más viles infanticidios en Francia, el del niño Gregory Villemin, que en 1984 fue encontrado flotando en el río Vologne, atado de pies y manos. Recordé también La desaparición de Madeleine McCann, sobre la misteriosa desaparición de una niña inglesa en Portugal. No es masoquismo, uno busca equivalencias en los países civilizados para atenuar la que siente una cotidianidad exclusiva del suyo. En el sexenio de Peña Nieto desaparecieron 4,890 menores –más de dos al día–, según la Red por los Derechos de la Infancia en México; y fueron asesinados 28,535 entre 2006 y 2018, según el INEGI.
No sólo son las muertes y las desapariciones. La organización Save the Children acaba de publicar el reporte Stop the war on children. México es el segundo país del mundo con más niños viviendo en zonas de conflicto de alta intensidad (regiones con más de mil muertes por combate armado). En esas zonas, la vida de los niños está marcada por el secuestro, el reclutamiento, la trata y los crímenes sexuales. El entorno, particularmente la infraestructura escolar y de esparcimiento, está seriamente comprometido.
A propósito del entorno, aun si nos alejamos de lo macabro, hemos de preguntarnos qué le hemos hecho a nuestras grandes ciudades. El chapopote ha sustituido a la clorofila, las tiendas de conveniencia a las jardineras. Basureros y deshuesaderos encierran urbes asxifiantes. ¿Cuánto tiempo pasan los niños en el coche? Parecería exclusivo de la capital, pero hacia allá van las otras. Y a los espacios libres se los come la paranoia por los robachicos, quienes marcan el perímetro de libertad: a 30 centímetros del padre. Circulan mensajes en chats telefónicos con medidas precautorias, necesarias, pero que inevitablemente restringen su desenvolvimiento. Los chips de geolocalización se propagan entre los ricos. Los teléfonos y tabletas la hacen de nanas y paisajes.
En su magnífica ponencia en Princeton, el conservador británico Roger Scruton presentó poco antes de morir su tratado sobre la naturaleza humana. Vivir en comunidad le da sentido al orden de las cosas. La comunidad no es más que una alianza altruista con las demás abejas del panal: a covenant. Una de sus claves, sin embargo, es la extensión consciente de ese pacto con las generaciones futuras. Sin ella, la reproducción es apenas biológica. Las comunidades trascienden, sin importar la adversidad, cuando honran esa alianza. No sólo es válido tener hijos, es necesario: ¿qué otra razón para mejorar? Pero cuando violamos el pacto, la comunidad muere.
*Este artículo se publicó el 21 de febrero del 2020 en Letras Libres: Liga