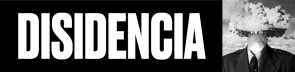El populismo dice que los gobernantes deben parecerse a sus gobernados. Si los gobernantes son encarnaciones del pueblo, deben ser como él. Deben tener no sólo sus cualidades sino sus defectos, que ya en el ejercicio del poder se convierten en virtudes.
El parecido se exige en varios signos. Primero, en el físico, porque el populismo –primo del fascismo– está fincado en una idea de raza no sólo pura sino homogénea. A través del fenotipo, se puede delimitar a una mayoría auténtica y excluir a las minorías apátridas. Es una forma muy eficiente de practicar la política del amigo-enemigo. La estigmatización es visual y automática.
Segundo, en la conducta, que abarca muchas expresiones. La más importante parece ser el lenguaje, la manera de hablar, porque la política es discurso. Con el habla se confiesa a menudo el lugar de procedencia, la posición social, la relación con el mundo, la cultura, la educación, el sentido del humor, las pretensiones y las inclinaciones. Juega ahí el lenguaje no verbal, la vestimenta, los ademanes, la manera de caminar, de saludar, de comer y de voltear.
Y finalmente, la religión, no necesariamente en la adscripción a una de las religiones superiores, pero siempre a algún sistema de creencias y tradiciones pretéritas, que pueden pasar por las leyendas, los aforismos populares y la superstición.
El populismo dice que los gobernantes deben parecerse a sus gobernados.
Que exista una forma colectiva de ser, una psicología nacional, ya es de entrada una tesis discutible entre los científicos sociales. La refutación más obvia es que si no existen dos individuos iguales, cómo puede haber millones de copias. Toda cultura es una mezcla heterogénea, especialmente en lugares tan diversos como México. Pero la podemos dar por buena ahora, como hace el populismo, para desafiar la consigna política de que los gobernantes deben parecerse a los gobernados.
Lo primero que hay que considerar es que la formulación es una tomadura de pelo: todos los gobernantes en realidad vienen del pueblo y todos manifiestan esos supuestos vicios y virtudes. Pero detrás hay un cálculo casi matemático, muy obvio. En países donde la enorme mayoría tiene el fenotipo del pueblo alegórico, apelar a él es electoralmente redituable.
Lo segundo es que el parecido de los gobernantes a sus pueblos –cualquiera que sea, físico, conductual, espiritual– no garantiza ni buen gobierno ni competencia ni honestidad. Muy por el contrario, la mayoría de las veces el populismo produce gobiernos malos, incompetentes y corruptos, que encima suelen volverse autoritarios en detrimento de esos mismos pueblos.
El parecido de los gobernantes a sus pueblos no garantiza ni buen gobierno ni competencia ni honestidad.
Además, sabemos que ese supuesto parecido puede ser una fabricación entera y casi siempre lo es. Donald Trump era un junior heredero de Nueva York, tiburón mafioso de bienes raíces, posicionado en las exactas antípodas de la enorme mayoría de sus votantes, particularmente de aquellos hombres rurales desposeídos. Lo mismo Narendra Modi, nacido en el seno de una de las familias más privilegiadas de la clase gobernante de la India desde hace décadas. Y también López Obrador, que ha vivido dentro del sistema político toda su vida, pero se disfrazó de humilde líder social en su ascenso al poder.
Y como la política también es representación, la simulación alcanza, porque contrasta con las élites enemigas: refinadas, presuntuosas, desconectadas.
Esa caricatura no es del todo ficticia. Una élite ilustrada tampoco garantiza un buen gobierno. Hay suficientes ejemplos de gobernantes altamente cultos y sin embargo déspotas o tontos. Además, la élite palaciega sí puede caer en una desconexión real ante sus gobernados, en un hermetismo que la aísla de los problemas reales de todos los días y de las demandas populares. Y ahí donde ese contraste entre gobernantes y gobernados ratifica una desigualdad material, y donde pareciera que el poder ha sido robado a las mayorías, qué mejor remedio que un gobernante parecido a ellas.
Creo que no habíamos visto mayor ensayo de esta representación que con Delfina Gómez. El obradorismo ha construido su legitimidad exclusivamente sobre esos signos: se ve, habla y piensa como el pueblo.
El personaje está bien hecho: una maestra de primaria rural, morena, humilde, abnegada. Cualidades que per se no son negativas. El problema es que esconden –o mejor dicho, legitiman– los vicios: que sea una delincuente electoral, que le haya robado a los trabajadores de su ayuntamiento, que haya plagiado en su tesis de maestría, que haya otorgado contratos a empresas fantasma, que haya dejado anomalías por cientos de millones de pesos al frente de la SEP, toda una larga lista de delitos ampliamente documentada.
La consigna queda inevitablemente atrapada en un cul-de-sac: ¿esos vicios de Delfina también son los del pueblo, o porque son del pueblo no son vicios? Pienso que en el caso del obradorismo es lo segundo: los procederes de Delfina son reconocidos por ella misma y su movimiento, pero se justifican precisamente bajo el manto protector de la beneficencia popular, a través de la figura que Jorge Javier Romero ha llamado el “bandido benefactor”. La corrupción es tolerada siempre que sea en nombre de los agraviados.
Escribo unos días antes de las elecciones del Estado de México sin saber el resultado, pero ya millones de personas votarán por Delfina Gómez animadas por ese valor populista. Saben quién es, pero la consienten por esa ilusión de representatividad. Es una forma de ceder al mal gobierno sin que duela tanto.
*Este artículo se publicó el 4 de junio del 2023 en Literal Magazine: Liga