¿Qué es la “derecha woke” estadounidense?
Cómo la desconfianza sistémica, nacida en la izquierda, terminó capturando a una parte influyente de la derecha americana.
Publicamos este ensayo especial de James M. Patterson, profesor de Asuntos Públicos en el Instituto de Civismo Estadounidense de la Universidad de Tennessee, en exclusiva para Disidencia.
Desde la primera administración de Trump, un número creciente de comentaristas de derecha ha roto con el conservadurismo estadounidense tradicional, aquel que se entendía como libertad bajo Dios y respeto al Estado de derecho. Figuras como Tucker Carlson, Candace Owens y Jack Posobiec han sugerido que esos valores no son más que un engaño diseñado para los ingenuos que no conocen la “verdad real”. Popularizados por James Lindsay como la Woke Right —la “derecha woke”—, estos comentaristas cuentan con audiencias masivas, encabezan rankings de podcasts y acumulan millones de seguidores en redes sociales.
Lo curioso es que esta “derecha woke” ha adoptado exactamente la misma estrategia de contenidos y, en muchos casos, el mismo mensaje político que la izquierda estadounidense —e incluso, en ocasiones, sus mismas posiciones. ¿Por qué ocurre esto? Ese es el interrogante que intento responder en este ensayo.
Disidencia es una publicación libre gracias a sus suscriptores. Tu ayuda nos permite prescindir del gobierno, de toda publicidad y de los dueños de los medios tradicionales. Por favor apóyanos con menos de $20 pesos a la semana.
El término woke nació muy lejos del conservadurismo o de la política reaccionaria en Estados Unidos. Proviene de la consigna stay woke (“mantente despierto”), utilizada dentro de la política negra de izquierda, sobre todo durante el movimiento Black Lives Matter, aunque viene de antes. Su significado era claro: un revolucionario negro debía permanecer alerta frente a las amenazas contra su comunidad y frente a cualquier intento de diluir o traicionar la revolución racial. Como esta genealogía sugiere, la idea central de lo woke es la sospecha.
“Estar despierto” implica asumir que siempre hay conspiraciones y que siempre deben ser desenmascaradas. Es una postura política conocida como el “estilo paranoico”. Para quienes adoptan este estilo, cualquier expresión de confianza en el gobierno es señal de propaganda o de una ingenuidad que exige corrección inmediata. Si alguien dice: “los Demócratas quieren aprobar una ley para ampliar el acceso a la salud”, la respuesta del revolucionario woke sería: “Eso es justo lo que quieren que creas”.
Para los revolucionarios negros, mantenerse woke implicaba eliminar cualquier esperanza de reconciliación con los estadounidenses blancos, a quienes consideraban controladores de las estructuras de gobierno y de negocios, siempre dispuestos a socavar la integridad de la comunidad negra.
Con el tiempo, woke pasó a significar algo más amplio: alguien que conoce una verdad oculta al público. Si bien en la izquierda ese término siempre fue el original, en la derecha era red-pilled (haber “tomado la pastilla roja”). Ambas expresiones describen, en el fondo, la misma experiencia. Lo que cambia es el elenco de ideas y personajes, invertidos ideológicamente.
Tanto la izquierda woke como la derecha woke parten del supuesto de que todas las instituciones políticas y sus representantes ocultan sistemáticamente sus verdaderas intenciones y utilizan su legitimidad formal para controlar al público de maneras contrarias a sus fines declarados. A menudo, incluso, los supuestos conspiradores son los mismos. Por ejemplo, no es raro que tanto la izquierda como la derecha woke apunten a los judíos como quienes “controlan” la política estadounidense.
No te pierdas el más reciente podcast.
¿Por qué este tipo de política gana terreno en Estados Unidos? Porque, con frecuencia, sí existen actores corruptos dentro de las instituciones. Hoy muchos estadounidenses se escandalizan al enterarse de que migrantes y refugiados somalíes presuntamente participaron en fraudes por casi nueve mil millones de dólares contra agencias estatales y federales. Las acusaciones incluyen la creación de guarderías falsas, servicios de transporte médico inexistentes y otros programas de asistencia social financiados con recursos públicos. Los solicitantes habrían obtenido los fondos sin operar nunca los servicios, mientras las agencias responsables jamás auditaron el uso del dinero.
Historias así indignan a los estadounidenses, aunque en muchos otros países no sorprenderían demasiado, pues regalar dinero público sin auditorías efectivas parece, sencillamente, una estupidez. Sin embargo, Estados Unidos ha funcionado históricamente como una sociedad de “alta confianza”, y el wokismo es, en parte, una reacción —o incluso una explotación política— del deterioro de esa confianza.
Un ejemplo cotidiano lo ilustra bien. Al pedir el súper a domicilio mediante aplicaciones como Instacart, el usuario puede afirmar que no recibió un producto y la aplicación le devuelve el dinero, sin verificar si está mintiendo. Existe un pacto implícito: se espera que el usuario sea honesto. Si demasiadas personas abusaran del sistema, el servicio se volvería más caro o dejaría de ser viable. Este acuerdo tácito es lo que el filósofo político francés del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, llamó “el interés propio bien entendido”, uno de los principios que, según él, permitían el funcionamiento de la democracia estadounidense.
Cuando los estadounidenses —como cualquier sociedad— experimentan suficientes rupturas de confianza, tienden a desplazarse hacia la política woke. Históricamente, la derecha estadounidense partía de supuestos de alta confianza: defendía devolver a comunidades y gobiernos locales la discrecionalidad necesaria para gobernarse. La izquierda, en cambio, solía partir de niveles de confianza más bajos.
Incluso hoy, muchos estadounidenses negros muestran una desconfianza promedio mayor hacia los gobiernos locales, que fueron durante décadas instrumentos de discriminación racial y violencia real. En la derecha, sin embargo, la pérdida de confianza es un fenómeno relativamente reciente, alimentado por violaciones evidentes a las normas políticas.
Los ejemplos abundan. Durante la presidencia de Obama (2009-2016), los conservadores vieron a un candidato que se oponía al matrimonio igualitario cambiar de postura una vez en el poder; presenciaron su colaboración con la entonces presidenta de la Cámara de Representantes para imponer la reforma de salud; y toleraron que el Senado modificara reglas históricas para facilitar el nombramiento de jueces federales.
Tanto la izquierda woke como la derecha woke parten del supuesto de que todas las instituciones políticas y sus representantes ocultan sistemáticamente sus verdaderas intenciones.
Con todo, estas rupturas palidecen frente a la respuesta estadounidense al COVID-19. Anthony Fauci, al frente de la respuesta federal, incurrió en múltiples tergiversaciones en su intento —mal orientado— de controlar la reacción pública ante la pandemia. Al inicio, negó la necesidad del uso de cubrebocas para evitar desabastos, sólo para después imponerlos como indispensables. El famoso “dos semanas para frenar la curva” se convirtió en dos años para muchas personas. A esto se sumaron los esfuerzos por suprimir investigaciones científicas sobre el origen del virus, fabricando un consenso destinado a blindar a Fauci. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, imponía restricciones severas a reuniones públicas, pero él mismo asistía a cenas sin cubrebocas en los restaurantes más exclusivos del estado. Escenas similares se repitieron en todo el país.
Para los conservadores, el golpe más grave a la confianza pública fue el esfuerzo sistemático de la prensa y de funcionarios Demócratas por presentar el evidente deterioro cognitivo del presidente Joe Biden como simples lapsus o torpezas normales.
Tras casi dos décadas de este tipo de conductas, muchos conservadores han comenzado a creer que la corrupción no es una desviación del sistema, sino su verdadera naturaleza. Quienes aún defendían la confianza pública fueron ridiculizados por la derecha woke como cucks —abreviatura de cuckolds, hombres engañados, los últimos en enterarse de la infidelidad de su esposa. En esta metáfora, la esposa es el gobierno y el marido, el conservador. Para no ser un cuck, hay que ser woke. Hay que asumir que los gobiernos siempre mienten, las corporaciones siempre roban y los vecinos siempre espían.

Siempre hay medias verdades para justificar sospechas, y es ese terreno el que figuras mediáticas como Tucker Carlson —irónicamente, él mismo financiado por el gobierno de Qatar mientras difunde conspiraciones antijudías— buscan explotar. El problema es que, una vez que la confianza pública se erosiona, incluso quienes lucran con la sospecha terminan siendo víctimas de ella. No sería extraño que la audiencia de Carlson empiece a desconfiar también de él, ahora que intenta minimizar el fraude somalí.
En conclusión, la derecha woke se parece mucho a su contraparte de izquierda, aunque prefiera otros partidos y candidatos. Ambas tienen niveles muy bajos de confianza y depositan su fe en un pequeño grupo de supuestos salvadores, siempre temerosos de perder esa confianza.
La derecha woke es producto de violaciones reales y profundas a la confianza pública. Por eso, aunque muchas de sus conspiraciones sean evidentemente falsas, no se puede negar que algunas conspiraciones contra el público ocurren con la suficiente frecuencia como para alimentar la sospecha. Una vez perdida, la confianza en las instituciones se recupera muy lentamente, casi siempre mediante nuevas generaciones menos escépticas que las anteriores.
Hoy, Estados Unidos se encuentra en una posición peligrosa: parece estar formándose un consenso transversal —de izquierda a derecha— según el cual nadie es digno de confianza, salvo el salvador político correcto. Ese consenso no es un punto de llegada. Es el punto de partida de una guerra civil.

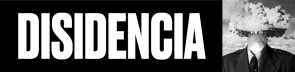




Ojo, mi querido Alain, la derecha woke ya también es identitaria, alrededor de la raza y la religión.
Otra grave y muy conspicua traición a la confianza del público gringo, los medios masivos de comunicación y el aparato estatal de inteligencia se confabularon para ocultar la información de la computadora de Hunter Baiden. Eso torció el resultado de la elección presidencial de 2020.