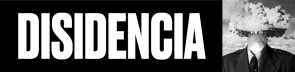Peña Nieto es el menos estadista de nuestros presidentes. Un año después de dejar el poder –oficialmente, quiero decir, pues lo cedió de facto a López Obrador apenas ganó las elecciones– queda poco de él. Lo que se asoma es lo más vano, porque a lo mejor es lo único: primicias de su frivolidad mujeriega, extravagancia y hedonismo; el cuadro es de un apátrida indiferente ante la destrucción de su legado impersonal.
Nunca me convenció la imputación de que era estúpido, inventiva panfletaria de la izquierda culta que lee mucho pero vota por populistas peligrosos. Alguna vez escribí un artículo infortunado que respaldaba la inclusión de Peña Nieto en la lista de los 100 principales “pensadores” del mundo de la revista Foreign Policy. Apenas concluía el 2013, las reformas se materializaban a una velocidad espectacular y una fuente cercana me aseguraba que era habilísimo –para prueba, el ágil reformismo. Fue un artículo infortunado porque la textura –aunque involuntaria, presa de un editor irresponsable– le dio una apariencia más publicitaria que periodística, y porque sería impreciso al paso del tiempo considerar a Peña un hombre inteligente, con el sentido que una reverencia, por ejemplo de G.K Chesterton, tendría: un hombre consciente y comprometido.
Es cierto, empero, que el primer año –o tal vez los primeros dos años– de Peña Nieto fueron asombrosos. Sólo en lo cosmético, de acuerdo, porque también es cierto que todos los vicios que después se destaparían ya venían en el embrión. Pero ningún presidente mexicano había logrado trece reformas por medio de un legislativo tripartita con tanta suavidad. A quienes no nos interesa el populismo, nos complacía un pacto cupular de élites responsables que llevasen al pueblo a la modernidad, como en los países gloriosos. Suena cursi y fantasioso ahora, pero ése era el espíritu. No debía sorprender –eso le concedo a los que advirtieron sobre Peña Nieto desde el primer minuto– que resultara ser un ladronzuelo de Atlacomulco con una pandilla de rufianes, lo que minó para siempre su credibilidad reformista. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, es el aforismo.
¿Quién llora hoy por Peña Nieto? Nadie. No hay escuela. No hay peñanietismo. Nadie defiende nada, empezando por él. Por eso digo que su legado es impersonal, porque ni siquiera es suyo y nunca hizo nada por apropiárselo. El Pacto por México fue idea de otros, las reformas también –su partido las obstaculizó doce años y luego pretendió echárselas en la bolsa–, así como el actual desmantelamiento del que son objeto: otros deciden. Ese, pues, es su semblante más fiel: el desinterés (me gusta la palabra aloofness en inglés, una mezcla de displicencia y frialdad). Invoca una duda oscura sobre la vocación humana que a ningún otro presidente atañe tanto: ¿Para qué la política? ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál el motivo? ¿Cuál el llamado? No se me ocurre nada. Su incursión en la política parece haber sido meramente circunstancial, como los hombres más grises. Me recuerda al maravilloso librito de Orwell donde confiesa por qué escribía: Why I write. Una de sus respuestas es expresamente política: “el deseo de empujar al mundo en cierta dirección.” Ni siquiera eso se asoma en Peña Nieto… ¡y estamos hablando de un político! No es, digamos, un hombre interesado, siguiendo la etimología de interés (entre, esse) que quiere decir: ser. Donde no tener interés es no ser, o ser nada. Nihilismo.
¿Quién llora hoy por Peña Nieto? Nadie. No hay escuela. No hay peñanietismo.
Eso es lo que revisten algunos capítulos de su historia, incluido su muy distante estilo personal de gobernar. Para preámbulo, el plagio de tesis: no solo como ejercicio del pillaje –común en políticos mexicanos–, sino de despreocupación. ¿Qué más querría un muchacho políticamente comprometido que plasmar sus ideas revolucionarias para luego ser leído por sus futuros votantes y cambiar el mundo? Pero es que no había ni ideas ni relación con el mundo. Lo mismo su matrimonio con la primera dama más bella, cuya autenticidad estará siempre en duda. Jamás se ha demostrado el supuesto arreglo televisivo para darle glamour hollywoodense a nuestra política tropical, pero da lo mismo: el divorcio fue tan pronto y diligente –y su nueva relación tan apresurada y fortuita–, que queda como un matrimonio confeccionado para la ocasión, una estructura dramática ad hoc a ese fin –y nada más. ¡A quién extraña que la haya aventado al ruedo para eximirse de la Casa Blanca!
Todo ello da sentido, de alguna forma, al frío y prolongado silencio frente a la desaparición de los 43, visto y tratado como una eventualidad en los confines del reino; o a la chamberleinesca invitación al candidato Trump y a la pérfida condecoración del Águila Azteca a su intrascendente yerno. En todas se muestra el descuido, una suerte de abandono por lo que más importa: si no son los años formativos y la vocación, si no es el matrimonio, si no son las ideas detrás de las reformas, si no son las amenazas internas y externas que nos empujan a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿entonces qué? ¿qué importa? Nada: la superficie, el oropel.
Es fácil creer que semejantes hombres son los más propensos a la corrupción, pues en el fondo no tienen sostén, principios que los contengan. Pero es más trágico que eso. Peña Nieto nos entregó a la demagogia a cambio de impunidad personal. Habría sido preferible un hombre materialmente corrupto, pero históricamente consciente, un apasionado con causa: ello acaso habría impedido la complacencia en la regresión definitiva al cesarismo. Aquí se dio la peor combinación: deshonestidad, miedo e irresponsabilidad. ¿Qué lugar está reservado a esos personajes y en qué magnitud habita ahí Peña Nieto? Dependerá de qué tan destructivo sea el régimen que lo sucedió y qué tanto dure su impunidad, pero ello lo hace más triste, pues escapa su decisión.
En una revisión final, es claro que la indiferencia le salió carísima al país –no a él, que nada le pesa y deambula protegido–, pues se castigó con el extremo opuesto: un megalómano tan encarnado y apasionado y deseoso, que es ubicuo y total. En su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, Étienne de la Boétie escribió que los reyes asirios “raras veces se presentaban en público, formándose la idea de que no siendo vistos por el populacho, llegaría éste a tenerlos por algo más de lo que eran; ocupando de este modo la imaginación del vulgo, que creía tanto más en cuanto la vista no podía enjuiciar.” El pueblo de México protestó al revés, se rehusó a la lejanía palaciega y ahora adora la cercanía extrema.
En su cumpleaños 47, CNN me pidió dedicarle a Peña Nieto una frase para una miscelánea. "Habiendo nacido el mismo día que Alejandro Magno”, escribí, “le regalaría esta frase del conquistador: '¡Oh! Cuán grandes son los peligros que enfrento para ganarme un buen nombre en Atenas'". Peña Nieto perdió más que el buen nombre: lo perdió entero, pues ya nada digno representa. Debe disfrazarse –y no por vergüenza, que le daría humanidad, sino para refugiarse de los paparazzi y proteger su arreglo– en las metrópolis del mundo, en su errante naufragio por la mediocridad.
*Este artículo se publicó el 29 de noviembre del 2019 en Letras Libres: Link