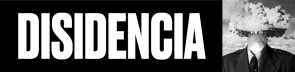Cuando era maestro de periodismo, uno de los libros de cajón en mi curso era Cartas a un joven disidente, de Christopher Hitchens. Se trata de una miscelánea epistolar entre el gran polemista y un estudiante imaginario, muy al estilo de Rilke, aunque inspirada en sus estudiantes reales de la New School. No tuve mucha suerte, apenas en algunos logré infundir el ímpetu hitchensiano por la discusión y la confrontación argumentativa. Atribuyo mi fracaso a una serie de razones que tengo el pesar de explicar aquí, en el décimo aniversario de su muerte.
Se me atravesó, primero que nada, esa cultura política mexicana del guiño postizo, de la cortesía simulada, de la palmadita en la espalda y el prefijo suavizante. Nada más alejado de la mordacidad y causticidad de una figura que, en palabras de Jesús Silva-Herzog Márquez, vivía de la confrontación y había llevado el insulto a un arte. Es difícil que esos perfiles florezcan en un ambiente que asigna potestad argumentativa al ad hominem, especialmente a figuras de autoridad: el abuelo, el jefe, el maestro. Ningún personaje estaba a salvo para Hitchens: no sólo todos somos mamíferos, sino que las figuras de autoridad y aparente buena reputación –sobre todo cuando éstas son conferidas a priori de un argumento– son las más sospechosas. No es fortuito que se haya ocupado, con sagacidad quirúrgica, de la Madre Teresa, de Henry Kissinger, de la Princesa Diana, de Jerry Falwell y, desde luego, de todos los profetas y sus dioses.
Otro inconveniente fue sin duda la manera en que educamos a nuestros jóvenes. Más instruidos en la oratoria que en el debate, acaso siguiendo nuestra tradición política vertical y autoritaria, los jóvenes mexicanos no han tenido una experiencia con la deliberación incómoda. No es la nuestra una formación que produzca grandes polemistas. Vaya, ni siquiera existe una palabra en español para quien debate, como sí existe en inglés (debater). Y se nota: quien haya dado clase, o buscado meter el alfiler en una sobremesa, o en un comité vecinal, ha atestiguado las mejillas ruborizadas de los desafiados y, en el México bronco, incluso balazos. Nuestro primer debate presidencial fue hasta 1994, y aunque los medios han hecho un esfuerzo por abrir mesas, siguen la dinámica de los dimes y diretes, los trascendidos, la réplica minúscula y la esquela. Aun los programas de debate –y lo digo como insider– se enfocan más en las formas regidas por el circunloquio y la perífrasis, que en el contenido.
Por supuesto, existe también una explicación generacional que trasciende al carácter mexicano. Desconozco la experiencia de otros profesores en otras escuelas, pero a mí me tocó una camada que no puede, no sabe, y no quiere, leer. Me vi orillado a ofrecer a Hitch en gotero de YouTube –que no obstante vale mucho la pena, pues, como dijo su amigo Martin Amis, tal vez hablaba mejor de lo que escribía–, pero incluso esos deslumbrantes certámenes de retórica les costaban trabajo. No niego su difícil acento británico de Portsmouth, pero también fui objeto de quejas por sus complicadas referencias poéticas y su exquisitez de bon vivant, lo que me sugirió que los muchachos ya no traen esos decodificadores; y eso que es difícil encontrar un intelectual tan alto y a la vez tan digerible y versátil como Hitchens, que podía hablar de lo más complejo o de lo más elemental con el mayor sentido del humor y sin escatimar caricaturas provocadoras. Quiero decir que, si la intelectualidad le pareciera a alguien tediosa y aburrida, Hitchens es la puerta perfecta de entrada.
Apenas en algunos logré infundir el ímpetu hitchensiano por la discusión y la confrontación argumentativa.
Las generaciones también corresponden a sus tiempos. Me pregunto si la corrección política que ha asaltado a las universidades no fue otro impedimento frente al humor despiadado de Hitchens. No creo que los jóvenes se blinden al sarcasmo puntiagudo desde la santurronería, o que sean, para efectos alegóricos actuales, “de cristal”. Más bien creo que se han comprado y apropiado el chantaje de las víctimas etéreas de nuestros tiempos, empezando por ellos mismos (mientras escribo estas líneas, no puedo evitar, por ejemplo, la imagen de Greta Thunberg diciéndonos “¡cómo se atreven a dejarnos un planeta así!”). No encuentro un receptáculo más vulnerable a la manipulación de la izquierda identitaria y canceladora que los jóvenes de hoy. Y es irónico, porque el propio Hitchens fue trotskista de joven, sólo que no perdonaba a quienes ponían sus sentimientos como escudo, y menos para evadir un argumento o solicitar una prerrogativa. Advertía con gran claridad que son los superfluos quienes más se aprovechan de los truquitos del corazón:
"Cuidado con las políticas de la identidad. Lo reformularé: hay que evitar absolutamente las políticas de identidad. Recuerdo muy bien la primera vez que escuché el dicho “Lo personal es político”. Comenzó como una especie de reacción a las derrotas y caídas que siguieron a 1968: un premio de consolación, se podría decir, para las personas que se habían perdido ese año. Sabía en mi epidermis que una muy mala idea había entrado en el discurso. Tampoco me equivoqué. La gente empezó a ponerse de pie en las reuniones y hablar sobre cómo se “sentía”, no sobre qué o cómo pensaba, y sobre quiénes eran en lugar de qué (si es que había algo) habían hecho o representado."
Pienso que Hitchens ya no puede ser enseñado sin queja en una universidad. ¿Cómo presentar su ensayo sobre por qué las mujeres no son graciosas, o su vindicación de la invasión a Irak, o sus diatribas a la imbecilidad del Islam, o sus odas a tantos “padres fundadores” blancos, esclavistas y patriarcales de Estados Unidos, cuyas estatuas hoy son derribadas por el revisionismo demagógico? Y no me refiero tanto a los temas que le gustaban, sino sobre todo a su personalidad: el arquetipo del disidente solitario que se enfrenta a las mayorías despóticas, pues es ahí –del lado del consenso biempensante– donde han caído las escuelas. En sus palabras: “la esencia de la mente libre no está en lo que piensa, sino en cómo piensa”. Y hoy se ha torcido la ecuación para significar exactamente lo contrario.
Acaso lo que más me frustró fue no poder imbuir la urgencia de tomar partido en la construcción del mundo que pasa frente a sus ojos. “Si te preocupan los puntos de acuerdo y cortesía,” le escribió a su discípulo imaginario, “entonces es mejor que estés bien equipado con puntos de discusión y combatividad, porque si no lo estás, el ‘centro’ estará ocupado y definido sin que tú hayas ayudado a decidirlo, o a determinar qué es y dónde está.” La desventura no es que los jóvenes de hoy guarden silencio –tal vez son más estridentes que nunca–, sino que acatan y repiten certezas morales, encima poco originales; no es que sean espectadores inermes, sino partícipes de un consenso prefabricado. Y con esa comodidad, aunque venga disfrazada de agravio y penitencia, no hay disidencia posible. “No te refugies en la falsa seguridad del consenso y en la sensación de que, sea lo que sea que creas, estarás bien porque estás en la mayoría moral segura".
De estar vivo, Hitchens se las habría arreglado solo. Hoy nos toca a algunos la efeméride acompañada de una cruel ironía: jamás pensé encontrar a más disidentes entre los viejos: inequívoco signo de nuestros tiempos. Por eso me resigno a escribir esta evocación, a diez años de su muerte, a una audiencia –cómo llamarla– arqueológica.
*Este artículo se publicó el 19 de diciembre del 2021 en Literal Magazine: Liga