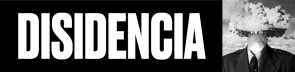“Yo soy el espíritu que siempre niega. Y con razón, pues todo cuanto existe merece perecer; por lo que sería mejor que nada hubiese. De suerte, pues, que todo eso que llaman destrucción, en una palabra: el mal, es mi verdadero elemento.” –Mefistófeles. Fausto.
Se pierde mucho tiempo intentando encuadrar al Licenciado López Obrador en la dicotomía tradicional izquierda-derecha. Las etiquetas pueden ayudar a navegar ciertas geometrías políticas y declamar algunas posturas, pero cuando ya no retratan al mundo ni a los personajes, sólo sirven para las guerras semánticas en las que ambos lados se apropian de lo que salió bien y deslindan de lo que salió mal. Así, aunque la abrumadora mayoría de la izquierda mexicana encumbró al obradorismo durante al menos tres décadas, una parte de ella ahora dice que el régimen obradorista resultó de derecha. En efecto, tiene algunos elementos conservadores –sobre todo en lo moral y religioso–, pero sin duda predomina en él un estatismo hipertrófico en sectores estratégicos –particularmente energía–, irresponsabilidad fiscal, elefantes blancos, un pronunciado discurso de clase, y el cotidiano relajo populachero, tan propios de la típica izquierda latinoamericana.
Es más útil definir al Licenciado como un gran destructor. Esa es su principal tradición política. Lo digo sin mofa a la clasificación de las tradiciones políticas, ni tampoco intentando proponer una nueva categoría desde la ocurrencia. La destrucción como móvil político es antiquísima y recurrente. Podemos evocar a muchos personajes en varios miles de años: desde Cleón de Atenas en el siglo 5 a.C., y Juan I de Inglaterra en el siglo 12, hasta Donald Trump hoy. Pueden ser tiranos sanguinarios como Nerón, pero no necesariamente, como Ricardo II de Inglaterra, porque hay tiranos que no son destructores y dejan vastos legados y estructuras de gobernabilidad –sin que por ello sean loables, desde luego–, como Iván el Terrible, o acaso el régimen priista mexicano. El distintivo de la tradición política de la que abreva el obradorismo es la destrucción a cambio de nada.
Es importante aclarar que esa destrucción no es una consecuencia sino una pulsión. Pensadores como Edmund Burke, Roger Scruton y Douglas Murray la retratan como una fuerza que da sentido, una meta en sí misma. La destrucción como consecuencia es otra cosa: puede ser resultado de la incompetencia, del infortunio, de fuerzas ajenas, del escenario internacional, de un cisne negro. La destrucción como tradición es una causa política que mueve corazones, que emplea recursos, que confecciona consignas, que enardece multitudes.
Acaso quien mejor desnudó esa pulsión fue Nietzsche en La genealogía de la moral¸ donde identifica al resentimiento como la emoción subyacente del impulso destructor. “Esta planta florece”, escribió, “para santificar la venganza con el término justicia, como si la justicia fuera fundamentalmente un desarrollo posterior del sentimiento de haber sido agraviado—y tardíamente para legitimar con venganza las reacciones emocionales”.
En pocas palabras, para Nietzsche el resentimiento encuentra su desagravio en la venganza destructiva. Nietzsche –dice Douglas Murray– “llega a la conclusión central de que en el fondo el resentimiento es un anhelo de venganza motivado por un deseo de anestesiar el dolor a través de la emoción (cursivas de Nietzsche)”. Alguien debe pagar por mi dolor, alguien merece castigo por mis tribulaciones. Así se engendra, dice Nietzsche, el antisemitismo, el nihilismo y demás movimientos destructivos. Podemos encajar ahí perfectamente al fascismo y al comunismo. Hay un enemigo responsable de mi condición que debe de pagar para que haya justicia.
Es más útil definir a López Obrador como un gran destructor.
Sobre cómo sucede esto es mejor recurrir a la literatura por su capacidad para transmitir emociones y atmósferas. Quizá el mejor retrato de ese impulso emocional hacia la destrucción motivado por el resentimiento es Los demonios de Dostoievski, la novela que auguró el paso de Rusia al nihilismo, previo al salto definitivo al Gulag. La novela ilustra cómo se van alimentando los resentimientos en diversos círculos sociales, particularmente entre jóvenes idealistas –algunos con deseos genuinos de cambio– manipulados por líderes pirómanos, defenestrados, que habitan en los confines de la cordura, entre el esoterismo y la conspiración. No es fortuito que los “demonios” del título sean esos agentes del caos. Las ideas de venganza y desagravio prenden como pólvora una vez que se equipara la destrucción con la justicia. Lo más enigmático –y esta es la mayor genialidad de la novela– es que nunca queda claro a cambio de qué es la anhelada revolución, el quid pro quo siempre es ambiguo, la transformación es vaga, la destrucción termina siendo una meta en sí misma. Eso es el nihilismo.
El obradorismo es un movimiento que pertenece a esta tradición política. Encuentra el resentimiento en múltiples fuentes, remotas y actuales, algunas de hasta hace 500 años, otras de coyuntura. Pero la receta es siempre la destrucción como forma de desquite. A veces aduciendo austeridad, otras corrupción, otras clasismo y racismo. Pretextos. La destrucción es causa, no consecuencia, aunque la incompetencia propia del régimen es un agravante.
Es verdaderamente inenarrable todo lo que ha destruido este régimen, tanto que, a medida que avanza la guillotina, conocemos más el país que teníamos e ignorábamos, o dábamos por hecho. Y todo a cambio de nada. Destruir el sistema de distribución de medicinas que dejó a niños con cáncer sin tratamiento, por ejemplo, fue a cambio de nada. La defenestración del servicio profesional de carrera, la anulación de la reforma educativa, el aeropuerto, la Policía Federal, la CNDH, los fideicomisos, el Conacyt, el CIDE, el Seguro Popular y el programa Progresa Oportunidades –dos de los más laureados en el mundo entero–, decenas de órganos reguladores, miles y miles de millones de pesos en una obsoleta refinería, un tren inviable y una paraestatal petrolera quebrada –sólo por mencionar unos cuantos damnificados de una larga lista–, a cambio de nada. Como en Los demonios, la transformación era destruir.
Scruton ligaba esa destrucción malévola con la ingratitud, particularmente colectiva. “Es fácil destruir las cosas buenas”, escribió, “lo difícil es crearlas”. La desmemoria, el olvido, el desconocimiento son caldos de cultivo inmejorables para el nihilismo, porque una sociedad apática –sin ese reconocimiento ni cariño por los tesoros que fueron legados por generaciones previas– es presa de demagogos incendiarios y destructores, quienes encuentran en ella más huestes y menos resistencia. La oposición al nihilismo es en buena medida, pues, gratitud: conservar lo que vale la pena.
El régimen obradorista ahora va por el Instituto Nacional Electoral, la perla de nuestra incipiente, disfuncional e imperfecta democracia, pero uno de los mejores arreglos institucionales en la historia de México, sin el cual sencillamente no hubiera habido transición democrática. El INE tal vez requiera eventuales cambios menores, pero la función para la cual fue creado –que es dar certidumbre e imparcialidad a las elecciones en un país plagado de tramposos y con doscientos años de autoritarismo a cuestas– es realizada a cabalidad para ejemplo y admiración del mundo entero. Si hay algo digno de conservar en el firmamento mexicano es el INE (otros dos pilares en la mira son el Banco de México y el tratado de libre comercio).
Ya le hemos permitido al régimen obradorista destruir demasiado. Por supuesto, el primer error colectivo fue haberle dado el poder para empezar. Pero ahora nos toca defender –como habría dicho Churchill– nuestra islita. Si no lo hacemos o fracasamos, nos habremos ganado el consecuente destino.
*Este ensayo se publicó el 2 de noviembre del 2022 en Literal Magazine: Liga